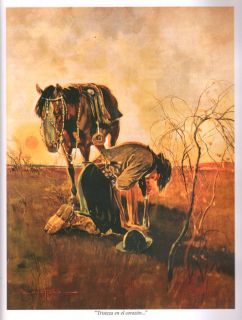Exquisita conclusión a la que nos lleva de la mano luego de mostrarnos a un Perón convertido en títere de López Rega quien le dicta, entre bambalinas, el discurso con el que, desde la televisión, el más grande líder argentino del siglo, se dirige por primera vez a su pueblo luego de 18 años de exilio, proscripción, persecución y lucha.
Mientras el ilustre General le ha abierto su casa de Puerta de Hierro y ofrecido su generoso y transparente testimonio, Martínez sólo ve un viejo tembleque al que la memoria le juega malas pasadas y la distancia lo obnubila con fantasmas. Ese Perón no sabe si ha muerto o si sigue en Madrid, o lo que es peor: no sabe a dónde pertenece.
Un anciano sometido por dudas y temores, que ha renunciado a la verdad; el hombre por el cual varias generaciones de argentinos han combatido por casi dos décadas. Se mortifica con sus olvidos y sus malos recuerdos de tal forma que Martínez puede hacerle decir una frase, fatalista y ahistórica, que cualquiera –aún sus enemigos- con un elemental conocimiento de su personalidad consideraría imposible: “¿Por qué la eternidad no sucede completa en un instante?”. Pero, tranquilos, porque ahí está Eloy para llenar los “blancos”, los huecos en la memoria percudida de Perón y poder decir a sus lectores cuál es la verdad, por si la buscasen en la sombra amorfa a la que ha reducido a ese decrépito General.
En su breve y extraordinario libro, “Así hablaba Perón”, Eugenio Rom, joven corresponsal argentino en Madrid en los años del onganiato (1967), y de ninguna inclinación política hasta entonces, conoce al General casualmente y hace una descripción minuciosa de ese encuentro que lo marcará para siempre; sólo transcribiré un par de frases:
“No era «hombre político» que trata de caer bien. No, era mucho más que eso. Era la simpatía hecha persona. Es absolutamente imposible que alguien que haya tenido la oportunidad de tratarlo personalmente, no haya sentido el impacto de esa simpatía. Y esto, aparte del «plano político» y sin tener en cuenta la impresión que causaba su tremenda personalidad. Cuando hablaba, jamás leía. Simplemente exponía. Como un profesor frente a sus alumnos. Dueño de una memoria asombrosa, había momentos en que yo no podía creer que lo que me estaba diciendo, no lo estuviera leyendo en esos momentos (…)
Si alguna vez demoraba una respuesta, no es que estuviera vacilando. Jamás vacilaba. Era que estaba buscando la forma de hacer más fácil de comprender su «concepto». «Concepto» que siempre era el resultado de un profundísimo razonamiento. Porque ésa era su principal virtud intelectual y mayor demostración de inteligencia: su tremenda capacidad de razonar. Y de ese razonamiento surgía la brillante luz de sus ideas. Y de sus ideas sus pensamientos. Y de sus pensamientos su Doctrina Nacional…”.
Y siguen así dos páginas más en la introducción de ese librito.
Que, por supuesto, habita un mundo invisible para Eloy, tanto como la existencia misma del pueblo trabajador que se visibilizaría ese 17 de Octubre en la mirada estupefacta y aterrada del porteñismo unitario y vacuno.
Aquella conclusión es irrecusable: “él era nadie”. Perón era nadie, nada, no existe. Y, así, Eloy se abraza con Borges en la misma “naditud” ("El argentino es un italiano que habla español, piensa en francés y querría ser inglés", sostenía risueño el poeta anglo-porteño, es decir que termina por ser nada) para definir a una nación, un pueblo –del que aparentan formar parte- y a sus jefes. Martínez buscaba lograr con un ingenioso juego de ilusionismo lo que una formidable coalición de fuerzas políticas, económicas, culturales y militares no habían podido hacer durante más de medio siglo.
¿Y “Santa Evita”?
Igualmente resuelto a “nulificarla”, en una novela de su vida, Martínez no parte de cualquiera de sus momentos (su familia en Los Toldos, la llegada a la Capital, sus intentos artísticos, el encuentro con Perón, el triunfo, su liderazgo, las traiciones, el cáncer) y todas las derivaciones hasta fantásticas que pudiesen surgir de su imaginación. No, la inicia –y la desarrollará- con y a través ¡de su cadáver! Ni siquiera su muerte, parte final de la vida, sino de sus restos físicos, su mera carnalidad corruptible. El punto axial de su visión de la mujer más amada por el pueblo argentino en toda su historia, es su cadáver. Y de nuevo, la propuesta del “ilustre tucumano” es la nada.
Desde las primeras páginas expone sus intenciones. Luego de un exquisito diálogo romántico, Evita, ya muy grave, le expresa a Perón su última y más importante voluntad, y lo conmina a jurarle su cumplimiento. Generaciones de argentinos hemos podido escuchar las inflexiones de su voz rasgada de pasión y entrega a la misión autoimpuesta de la grandeza de la Patria y la felicidad de sus “grasitas”, a quienes rogaba “nunca abandonar a Perón”. Y hemos visto también, en documentales y publicaciones, cómo se consumió hasta el último instante abrasada en ese fuego de amores, lealtades y rencores, de holocausto pleno y definitivo. Cualquiera, por lo tanto, esperaría que aquella “última voluntad” no fuese otra que, por ejemplo, la de jamás resignar esas banderas. Cualquiera, pero no Eloy.
Para él, en ese momento supremo, donde ella tiene conciencia de ser el último de su vida, lo único que se le ocurre, lo único que ambiciona, lo único que aspira a dejar como legado histórico, es “que nunca se olviden de mí”. ¡De “mí”!
La “Evita” de la novela piensa sólo en ella y, ante las puertas de la muerte, de la memoria de ella. Para cerrar esta escena de truculentas vanidades, con un ingenioso recurso literario de prestidigitación, Eloy hace que Perón le conteste: “Ya está todo arreglado”, con el cual –en un único movimiento de manos- nos informa que lo de la “memoria” -por lo tanto, su adoración popular- será un montaje político –un “arreglo”-, y por el otro, que se hará después de su muerte, con su cadáver (páginas 15 y 16 de la edición de “Planeta”, Bs. As., 1995).
Evita, exhibiendo un egoísmo inaudito, y Perón, su consabida y trabajada astucia.
Con la excusa de “humanizarla” y “objetivizarla“, inventa “múltiples Evas” que pretenden expresar las “diversas miradas de la gente común“, sin contenido político. No sólo no hay una historia personal que pueda dar carnadura al amor popular, sino que ni siquiera puede haber una persona concreta, sino otro fantasma diluido en “múltiples miradas”.
Planteada así, Martínez no tiene empacho en sostener que Evita se convirtió en mito a causa de la enfermedad y la muerte prematura, porque el pueblo se aferró a su cuerpo y la volvió una santa.
Tampoco es la obra histórica, material y hasta hoy en día palpable –seis décadas después- de la entrega de una mujer a un destino trascendente, sino la irracionalidad del primitivismo espiritual, cuasi animalesco, de los argentinos. Por lo que Martínez afirma, como sentencia acabada de una verdad sin atenuantes, que el tratamiento del cadáver –por propios y extraños- provocó que la gente no la olvidara y la mitificara (en la página 21, Eloy enfatiza: “Para satisfacer la súplica de que no la olvidaran, Perón ordenó embalsamar su cuerpo”; como si la medianía intelectual del tres veces Presidente de los argentinos no hubiera podido ir más allá de la taxidermia en el alcance de ese supuesto postrer pedido).
Si la hubieran sepultado normalmente, concluye Eloy, no habría crecido tanto su popularidad. De este modo la ha reducido a un simple trámite de funeraria, cuando no a menester de sepulturero. Es decir, la ha reducido a la nada, como a Perón.
Busquen ustedes, queridos lectores, en las casi mil páginas de las dos novelas y no encontrarán referencias al 17 de Octubre, lo que implica de por sí otro verdadero prodigio de prestidigitación tratándose nada menos que de los protagonistas del acontecimiento histórico-político más trascendental del siglo, junto a la recuperación de Malvinas.
Eloy “Fu Man Chú” Martínez lo hizo desaparecer en su libro como, acaso, habría querido hacerlo desaparecer para siempre de la memoria del pueblo argentino.
Perón y su carismática esposa se han convertido en símbolos mundialmente reconocidos de nuestro ser nacional aún sin ser entendidos adecuadamente.
En 1997, cuando su película “Evita“, interpretada por Madonna y ante una lluvia de críticas que cualquier argentino –peronista o no- comprendería de inmediato, el director hollywoodense Alan Parker expresó resignadamente su incomprensión y hastío: “los argentinos son absolutamente subjetivos y partidarios a la hora de juzgar su historia”, al tiempo que, desde la altura correspondiente a un anglosajón, ejemplificaba a su país donde, dijo: “se hacen todo el tiempo películas, obras y trabajos muy críticos sobre nuestra historia y gobernantes, y la sociedad reacciona de una manera moderada y reflexiva“.
¿Qué tenía que ver la presencia central del Che Guevara, encarnado por Antonio Banderas en ese filme, con el trascendente fenómeno del peronismo en la Argentina y en Hispanoamérica, y con sus líderes? Absolutamente nada. Tanto como el Che que, urgido por su "sensibilidad social" se va a "descubrir América Latina" y abandona su país justo cuando se inicia la revolución social más grande de la historia, a la que su genealógico -oligárquico y marxista- gorilismo le impide ver, y lo hace despreciar.
Parker y Cia., movidos acaso por algún oportunista esquema ideológico, tampoco logran ver, y nunca sabrán, en verdad, de qué se trata, ni Evita, ni el peronismo, ni la naturaleza de nuestro pueblo.
Es absolutamente lógico que no terminen jamás de entendernos, no sólo por las diferencias esenciales que nos separan sino porque tampoco se toman en serio el trabajo de entendernos, para lo cual debieran sumergirse en el complejo, contradictorio y apasionante mundo de la América Hispánica de dónde venimos y fuimos bautizados, sin el cual, o deformando el cual, muy poco de lo nuestro puede entenderse. Para colmo, deberían hacerlo sin prejuicios, con la frescura y la confianza de un niño, un niño muy pequeño y, dado el riesgo y el esfuerzo, con mucho del amor que empuja al saber verdadero.
Pero tal cosa no es razonable pedírsela a Parker ni a Capra, Welles, Woody Allen o Chaplin, ni, si viene al caso, tampoco a Steinback o a Faulkner, ni a Warlock o a Walt Disney.
Ellos, creadores, intelectuales y artistas norteamericanos, han hecho y hacen lo que deben, y lo hacen bien. Pero a Eloy Martínez, nacido y criado aquí, a la vuelta, sí se lo podemos pedir, y hasta exigir. A él y, desgraciadamente, a muchos como él, que no hacen lo que deben y hacen muy bien lo que no deben.
Los que debieran iluminar, oscurecen.
Perón senil, Evita inventada, Colón y Roca genocidas, San Martín bastardo o agente de la masonería inglesa, Belgrano libertino o afeminado, Rosas tirano sádico y los héroes de Malvinas, estúpidos y cobardones “chicos de la guerra”.
¡Sobre estos cimientos jamás podrá construirse otra cosa que el país arrinconado, pesimista, corrompido y desesperanzado en que vivimos!




 Por Arturo Mario Arroyo
Por Arturo Mario Arroyo