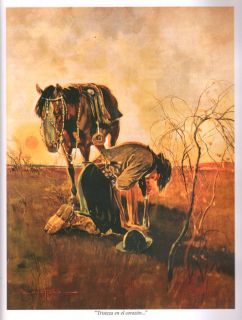En un gran porcentaje de la extensión de “El Eternauta”, se desarrolla una guerra entre los argentinos y los invasores extraterrestres . Y esa guerra adquiere sus características clásicas, en el momento en que sale a escena el Ejército Argentino , el Ejército que los argentinos habíamos logrado conformar en casi dos siglos de historia, desde las Invasiones Inglesas hasta la nevada mortal alienígena en 1963.
Tomando como base la edición “vintage” de Doedytores, desde el episodio 18 (pág. 70), de enero, hasta el 56 (pág. 217), de setiembre de 1958, es decir, durante 38 episodios y 147 págs, más del 40 % de toda la historieta, HGO despliega una confrontación bélica entre dos fuerzas armadas en la ciudad de Buenos Aires.
En “La guerra de los mundos”, de H.G. Wells (1898), el ejército inglés es el recurso lógico, proporcionado y preparado de una sociedad occidental, moderna y avanzada, enfrentándose a un enemigo desconocido y poderoso, en “El Eternauta ”, las cosas son totalmente diferentes.
Tanto en la novela de Wells , en Inglaterra , como en el filme norteamericano (1953), en California, estamos ante dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Sin embargo, aún padeciendo pavorosas invasiones que amenazan con destruirlos y exterminar sus poblaciones, en ambos, la acción de los protagonistas –todos civiles- corre por vía separada de la de sus ejércitos. Y, como éstos son prontamente destruidos, estos dramas se convierten, casi desde el comienzo, en dramas personales, individuales, donde los factores sociales y nacionales actúan como escenografía. Y entre estos factores están, curiosamente, sus fuerzas armadas. Así, hasta el final feliz, por otro lado, independiente del accionar humano, la trama girará alrededor de las peripecias personales de los protagonistas en su búsqueda desesperada de sobrevivencia.
Veamos, ahora sus equivalencias en la historieta. Acaecida la nevada asesina y, conscientes de la gravedad del momento, Juan Salvo (El Eternauta), su familia y compañeros, refugiados en su seguro y muy bien provisto chalet, se aprestan a escapar de una ciudad absolutamente destrozada y amenazante .
Allí, donde existía la confianza en una comunidad largamente enriquecida, la solidaridad, la amistad, en un instante se instala “la ley de la selva”. “La ciudad es una jungla donde gente como nosotros no puede vivir (…) en la jungla se mata sin avisar”, dicen, después de que uno de los amigos es acuchillado para robarle el traje aislante, y han sufrido ya un ataque por la riqueza logística del chalet. “Porque los sobrevivientes serán enemigos, competidores a muerte (…) es un enemigo en potencia, la única ley, después del desastre, es matar o morir”, reflexionará Salvo, muy asustado.
La desesperación los pone al borde del pánico. ¡Huir! ¡Hay que huir! Muy lejos, donde no haya nadie, donde pasen desapercibidos, donde el peligro de los demás sea mínimo. Y esos “demás”, en ese instante, pasan a ser, acaso, más peligrosos, más temibles, más odiosos, que los invasores mismos. Son solamente ese puñadito de seres humanos, acosados y aterrados, solos y casi indefensos, en su propia casa, en el mismo barrio de toda la vida, en la hermosa ciudad que los cobijara desde la cuna, quienes observan, impotentes, cómo todo eso ha desaparecido, es como un grotesco cadáver insepulto e imputrescible, cubierto con una mortaja iridiscente.
Solos, librados a sus propias fuerzas, y al azar de toparse, en la huida acelerada, y quizás a unas pocas cuadras, con la emboscada artera acaso de sus vecinos desde atrás de unos ligustrines. Por eso se trata de huir, ya mismo, rápido, muy lejos; abandonándolo todo, sin pensar en otra cosa que en el propio pellejo; huir como cucarachas, como ratas, a esconderse en rincones cada vez más oscuros, cada vez más solitarios, cada vez menos humanos.
Hasta ahí, todo parecido a Wells. Pero, es en ese momento cuando, además de vivir la espantosa realidad de la invasión extraterrestre, se les ha quebrado el sentido de pertenencia social, cuando han quedado aislados, amenazados y fatalmente indefensos, cuando les ahoga la certeza de que cualquier persona –el vecino de siempre, el carnicero de la esquina, el hijo del farmacéutico, la chismosa esposa del dueño de la ferretería-, cualquiera, pueda transformarse en un asesino, un depredador, un violador, un monstruo … es en ese momento terrible, que en Oesterheld se enciende, una vez más, y también providencialmente, el sentido nacional de sus raíces culturales, lo cual marcará, para siempre, una esencial diferencia con la visión anglosajona de Wells y abrirá una brecha infranqueable con la perversa mendacidad marxista, gramsciana o “montonera”, es decir, cipaya, antinacional. Porque pondrá en el centro de la escena al Ejército Argentino . Y, los miles de lectores de esos años y de las décadas posteriores, en aquel momento pudimos respirar aliviados, como si esas recias siluetas familiares que avanzaban a paso decidido hacia el hogar de los Salvo, nos infundieran algo de la tranquilidad que, semana tras semana, habíamos ido perdiendo junto al crecimiento de la angustia y el terror de Juan Salvo y los suyos.
Eran las siluetas de nuestros soldados. Un suboficial al mando de un piquete de conscriptos, perfectamente equipados y armados, en recia y confiada actitud corporal, de pie ante la puerta del chalecito, las escarapelas argentinas brillando en la aspereza de los cascos y una firme decisión en todas las miradas, es la imagen con la que es presentado el Ejército a ese aterrado grupo de bonaerenses, y a los ojos agradecidos de los lectores.
Atrás, la poderosa voz de los altoparlantes que, montados sobre las cabinas de los camiones militares, aturde el aire atravesado de copos asesinos, convocando a los sobrevivientes “a reunir los esfuerzos de todos para rechazar al invasor”. Y propalan, con la misma naturalidad con que avanzan en una larga fila por la avenida, la frase que plantea la diferencia sustancial: “Vengan todos aquí, les daremos armas y el equipo adecuado…”. Entonces, como si fuera un milagro, la situación da un vuelco copernicano, porque “¡Todo empieza a ordenarse! ¡No estamos tan solos como creíamos!”, es la exclamación jubilosa de Salvo encarando a sus compañeros. Y de una meridiana justeza y precisión. Este momento y su inmediato desarrollo, son claves, porque es el Ejército Argentino –y ninguna otra cosa- el que reestablece el orden, según lo que HGO le hace decir a Juan, reestablece el orden social, la trama íntima de una comunidad que, hacía momentos apenas, estaba tan desgarrada que sería fatalmente reemplazada por la “ley de la selva”, la del todos contra todos, donde no habría semejantes, ni parientes, ni amigos, mucho menos compatriotas.
Es el Ejército Argentino –y ninguna otra cosa, insistimos- el que clarifica esa espantosa situación, pone cada cosa en su lugar, convoca a los argentinos sobrevivientes, los llama a unirse para combatir al enemigo y les asegura que los dotará de organización, medios y objetivos.
Y, así, en un instante, esa masa desesperada y tenebrosa (hay una imagen inquietante de un sobreviviente con un rudimentario traje aislante que, abrazando un fusil, observa amenazadoramente, desde una terraza, el paso de Juan y sus compañeros), arrinconada por el miedo y la impotencia, a punto de saltar unos sobre otros y, entre la muerte y la devastación, busca la supervivencia, sufre una impresionante transformación.
De pronto, con sus cómodos y prácticos uniformes militares, hechos en un par de días para esa lucha, empuñando sus armas y en desigual formación, han recuperado el sentido de pertenencia social y, lo más importante: la dignidad, y hasta el sentido final de sus vidas y de sus muertes (impacta la comparación de las mismas circunstancias con la versión ideologizada que publicara “Gente”, como se aprecia en esta siniestra viñeta; la prepotencia del oficial: ¡o salen, o disparamos! Se trata de OTRO Ejército, otro país, otro “Eternauta… otro Oesterheld).
Ya no están aturdidos y arrinconados por el pánico, de nuevo son hombres capaces de construir, sostener y defender sus familias, hasta dar la vida por ellas, como por la Patria. Se los ve, ahora, serenos, expectantes, ansiosos y dispuestos a lo que se les ordene. Allá habrá empleados y obreros de fábrica, estudiantes, profesionales y comerciantes, casados, viudos y solteros, no lo sabemos, no lo sabe nadie, porque no importa demasiado, como no importaba cuando, para expulsar a los ingleses, se sumaron hasta mujeres y niños (como Rosas, que tenía 13 años cuando combatió, en 1806, a las órdenes de Liniers). Y se convertirán en soldados, en combatientes, en milicianos del Ejercito de su Patria; ya no serán más cucarachas ni ratas; serán lo que siempre fueron: hombres, para mejor, criollos. Y verán nacer en ellos mismos, no sin asombro, a un personaje que había estado allí todo el tiempo, sólo a la espera de poder salir y manifestarse: al héroe.
Decía Chesterton : “Todos los hombres pueden ser héroes si se les inspira” (en “Herejes”). Como en Malvinas . Hombres comunes, ciudadanos comunes, de pronto, serena y naturalmente, se han decidido a darle pelea a un enemigo tan desconocido como poderoso y despiadado. Aunque la gran mayoría haya pasado por la experiencia del Servicio Militar, están alejados del uso de armas de guerra, olvidados de la disciplina militar, del espíritu de cuerpo y, salvo quizás los más jóvenes, pesados, envejecidos, torpes.
No importa, sólo importa lo que cada uno siente la necesidad de hacer: de enfrentar al odioso enemigo, de sepultar el miedo y la vergüenza que los asfixiaba apenas momentos atrás. Bajo los cascos de acero y tras las eficientes mascarillas protectoras, han vuelto a ser a ser los pacíficos, amables y confiables conciudadanos y vecinos de toda la vida.
Los mismos con los que comparten, todos los días, los ómnibus, los trenes y los subtes, las aceras de avenidas y calles, las sombras de sus árboles y las flores de los jardines y balcones de sus casas, los padecimientos del costo de la vida y los vaivenes del fútbol, la emoción del 2 x 4 y el orgullo de la argentinidad. Y, desde ese reencuentro con ellos mismos, han decidido jugar la vida por los viejos valores de la Patria, aquellos que aprendieron en la escuela, en los desfiles, en el regazo materno o en el orgullo del padre que estuvo con Yrigoyen, o del otro que sigue estando en el horizonte nacional del peronismo.
Por todo eso, que lo descubrieron allí, luego de dar el paso al frente, es que merecieron esa increíble metamorfosis, porque respondieron al llamado de los altoparlantes, atravesando la nevada, el terror y la desesperanza. Dejando atrás, quizá para siempre, a mujeres e hijos. Todo, como en cualquier guerra No respondieron a una proclama electoral, ni a una pulsión colectiva a la unión, ni al carisma de un líder barrial o cosa que se le parezca. No. Fue la reacción espontánea ante la mera presencia del Ejército Argentino. Tan distinto al ejército inglés o al yanqui, por ellos mismos descritos tanto en la novela de Wells como en el filme de Askin que vimos (y hasta al de Spielberg), lejanos a sus propios pueblos, a los que, profesionales y suficientes, se disponen a defender .
Este Ejército era el nuestro, pese a todo, tan nuestro. Y es este magnífico espectáculo del hermanarse naturalmente los argentinos y sus fuerzas armadas, lo que aflora de igual manera, sin esfuerzo alguno, del espíritu creativo de Oesterheld, de su instintiva fidelidad a las raíces de la Nación, allí donde, al rescoldo de las batallas que ha dado tras su identidad –ganadas o perdidas, poco importa, batallas al fin- adquieren sentido y templan su alma, su talento, su arte, aunque no sea muy consciente de eso, repetimos.
Es penoso comprobar hasta qué punto el desvarío ideológico –cuando no la mera ignorancia o la mala intención- logra deformar o casi eliminar clarísimas situaciones claves como las descriptas (que pueden corroborarse, en el acto, leyendo la historieta), bajo el yugo mental de los sistemas de colonización cultural, oficiales o privados, de “derecha” o de “izquierda”.





 Por Arturo Mario Arroyo
Por Arturo Mario Arroyo